He leído Desaparecida con esa mezcla de curiosidad y desasosiego que despiertan las historias donde sabes desde el principio que algo se rompió para siempre. La novela arranca con esa noche maldita en la que Ana desaparece, y con Jaume recordando —casi cuarenta años después— que la dejó en un parque tras una discusión, sin imaginar que ese gesto impulsivo iba a convertirse en la herida que marcaría toda su vida. Es imposible no sentir cómo esa culpa lo atraviesa, cómo sigue presente incluso en la forma en que respira, en la manera en que evita hablar demasiado del pasado, o en cómo se desmorona cuando revive lo ocurrido: la sensación brutal de haber fallado a alguien que amaba.
Lo que más me ha atrapado es la naturalidad con la que el libro muestra el paso del tiempo: Barcelona, París, Oporto… ciudades que no son decorado, sino distintas etapas de la vida de Jaume. Lo vemos convertido en un escritor reconocido, acompañado por María y por su hija, intentando sostener una apariencia de normalidad que a veces se le cae a pedazos. Hay escenas muy cotidianas —una llamada, un desayuno en un hotel, un comentario de su hija— donde se cuela ese temblor interno que Jaume intenta esconder. Y cuando Pol entra en escena, todo se vuelve aún más tenso: la amistad de toda una vida tambalea por secretos, silencios y decisiones del pasado que ninguno quiere mirar de frente.
También me ha gustado la forma en que Albert Fanné presenta a Ana. No aparece solo como «la desaparecida», sino como una mujer real, contradictoria, vulnerable, arrastrada entre ansiedad, medicación, malas decisiones y una fragilidad que está muy bien contada. Ver su última tarde —el cansancio, el mareo, la llamada con Jaume, el alcohol mezclado con pastillas, el gesto torpe de arreglarse antes de salir— te deja con un nudo en la garganta. No es un personaje idealizado: es una chica atrapada en un momento terrible, y el libro tiene la delicadeza de mostrarla desde dentro, sin juzgarla.
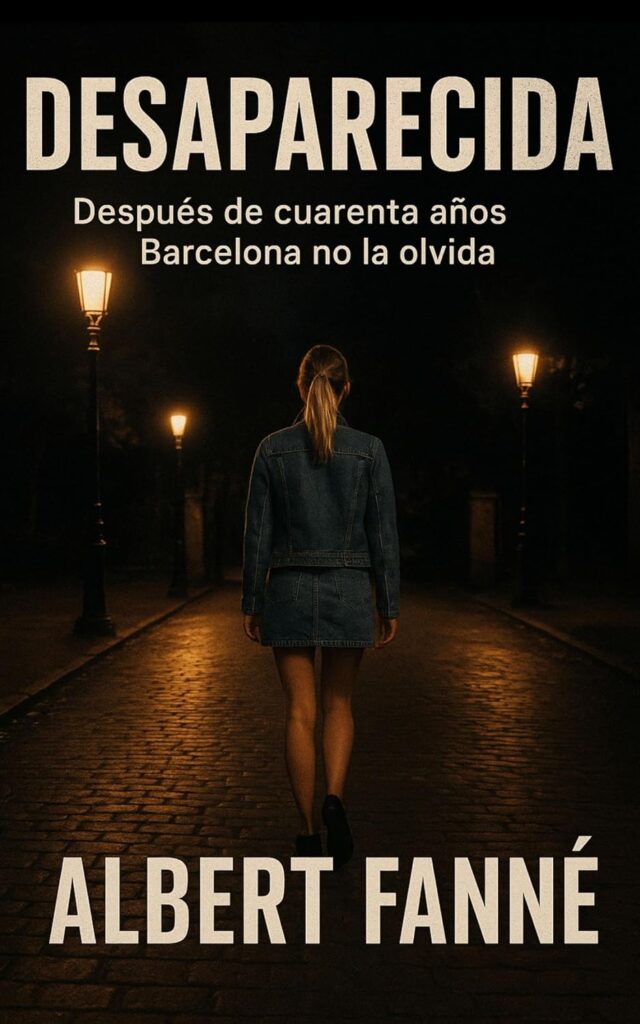
La novela también brilla en su retrato de personajes secundarios como Maite y José, piezas clave en la reconstrucción del misterio. Algunos de sus encuentros con Ana, ya de adulta y con otra identidad, tienen un punto inquietante y muy humano a la vez. Esa mezcla de «¿será ella?» y de miedo a despertar viejas heridas está contada con mucha cercanía, sin artificios. El estilo del autor es muy directo, muy visual, a veces casi como si te estuviera hablando un amigo en una cafetería: escenas privadas, discusiones incómodas, silencios largos, golpes de realidad. No hay adornos innecesarios. La historia avanza porque los personajes se enfrentan —o huyen— de lo que sienten. Y eso hace que todo sea creíble: la culpa, los celos, las dudas, las pequeñas traiciones, los arrepentimientos que llegan demasiado tarde.
Pero lo que más persiste al cerrar el libro es esa sensación amarga y profunda de que todos cargamos fantasmas, que el tiempo no borra lo que no se encara, y que la verdad, cuando por fin aparece, siempre viene acompañada de consecuencias. Desaparecida te deja pensando precisamente en eso: en lo fácil que es tomar una mala decisión en un minuto, y en lo difícil que es vivir con ella una vida entera. Un thriller emocional, sí, pero sobre todo una historia tremendamente humana.





