He leído Las raíces del espejo con calma, sin prisas, y lo que me he encontrado no es el típico libro que uno espera cuando ve «relatos» en la portada. En realidad, la sensación es de estar entrando en una historia que se va haciendo más grande con cada página, como si empezaras leyendo algo político y de pronto te dieras cuenta de que hay algo mucho más hondo latiendo debajo.
El arranque con Valeria, Darío y Clara me atrapó enseguida porque toca un tema muy real: la forma en que un país puede construir su identidad sobre una mentira. Lo que ellos descubren, las dudas que cargan, esa mezcla de orgullo familiar y vergüenza heredada… se siente auténtico, incómodo, cercano. No es solo una distopía: se parece mucho a cosas que vemos en el mundo real, donde la memoria oficial nunca coincide del todo con la memoria de la gente.
Y cuando aparece Tala, con esa herida que lleva desde niña, el libro cambia de tono. Se vuelve más emocional, más crudo. Las conversaciones entre ella y Valeria tienen un peso especial porque no son solo dos personajes discutiendo sobre documentos: son dos historias familiares chocando de frente, y las dos duelen. Aquí el libro muestra una verdad incómoda: la historia nunca es limpia, nunca es lineal, y cada quien carga sus muertos como puede.
Lo que más me ha gustado es cómo la narración va creciendo. Cuando aparece Ixchel, el libro empieza a abrir puertas hacia lo mítico, lo ancestral, pero sin perder ese toque humano. No parece fantasía, sino memoria. Como si en cada cultura que aparece (México, Egipto, India, Zimbabue, el Amazonas…) hubiera algo que reconocer: la lucha por no ser borrados, por no perder la voz. Esa parte se siente muy bonita, porque de repente te das cuenta de que el tema del libro no es la magia ni los rituales, sino cómo las personas intentan que su historia no desaparezca.
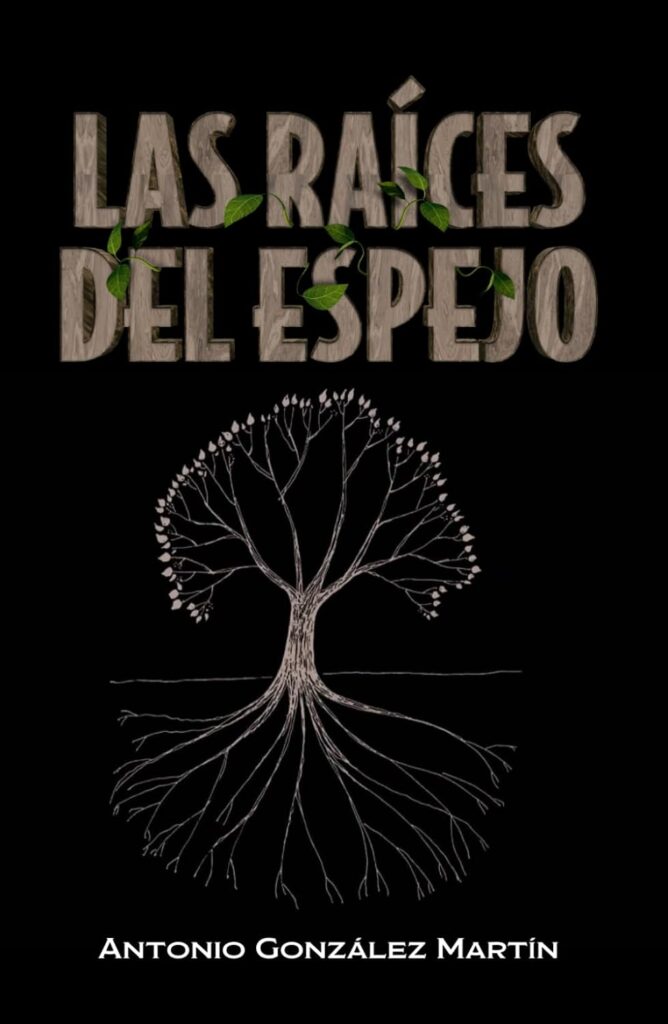
También me ha parecido muy real la manera en que muestra que nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Xóchitl, por ejemplo, podría haber sido la villana típica, pero no lo es. Su fanatismo nace del dolor, de cosas que le hicieron antes de que tuviera poder. Y aunque hace daño y toma decisiones terribles, el libro nunca la trata como un monstruo, sino como alguien que intenta sobrevivir a una memoria que no pidió.
El estilo es muy visual, eso sí. A veces parece que el autor ve la escena como una película y la describe así, con detalles que te meten en el ambiente: el agua del río que cambia de color, el jade que pesa como un corazón, las cenizas flotando… Son imágenes que se te quedan clavadas. Y aunque viaja por muchos lugares, nunca se siente disperso, porque los símbolos —el jade, el río, la muñeca, las máscaras— van reapareciendo como si fueran recordatorios de que todo lo que pasa está conectado.
Pero lo que lo hace especial, al menos para mí, es el tono emocional que mantiene incluso en los capítulos más «fantásticos». Hay momentos en los que el libro parece querer decirte algo directamente a ti: que la memoria no es perfecta, pero es necesaria; que las historias que intentan enterrar siempre encuentran manera de salir; que lo que una generación calla, la siguiente lo termina gritando.




